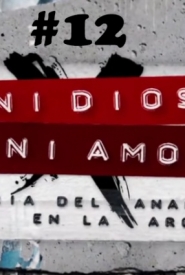Textos de Otres

Te encontrabas en el cuarto piso del hospital San Agustín. Estabas triste porque ese lugar no era tu casa. Extrañabas el calor de tu hogar, tu cama, los pájaros en tu ventana, los silencios, los domingos de tango, que te hacían recordar las milongas compartidas con tu mujer. Añorabas esa danza, ese encuentro de miradas que te resultaba más sensual que el desnudarse de la mejor amante.
Sabías que tal vez esa sería tu última semana de vida; tus pulmones estaban inflamados por la neumonía. El dolor en tu costado era tan fuerte que no dudabas si era por la enfermedad o si eso era lo que se siente cuando se muere un ser amado, o simplemente cuando es el final de algo que amaste tanto. Tu piel estaba agrietada por el paso de los años, tu mirada ya no tenía ese brillo que te caracterizaba.
Tus familiares te venían a ver constantemente, pero sentías esa soledad que aturdía tu alma, esa soledad que siempre estuvo tan inmersa en tu interior y que nunca demostrabas. Tus tres hijos estaban destrozados por tu estado, aunque tenían esperanza de que te salvaras y salieras de ese hospital caminando, como tantas otras veces. Pero vos estabas cansado, algo te decía que ya no ibas a salir de esas cuatro paredes, ya no tenías fuerzas ni tampoco querías tenerlas.
Para el 21 de septiembre ya habías perdido el habla, sólo te limitabas a mover las extremidades. Tus ojos ya no brillaban como antes, sólo querías dejarte ir. Fue entonces cuando te visitó tu nieta, a la que tanto amabas. Si existía razón para seguir con vida era por Ella. Entró a esa habitación fría, con paredes blancas, con esas dos camas viejas oxidadas, la tele de veintiún pulgadas a bajo volumen. Te tomó la mano, te miró a los ojos y tu felicidad era tan grande que había regresado ese brillo en tus ojos. Puso en su celular un tema de Juan D’ Arienzo, porque Ella sabía que su orquesta de tango te hacía volver a la juventud. Pero esta vez te hizo recordar los hermosos años que viviste, el amor por la vida que tenías.
Viste a tu nieta convertida en una mujer, era lo único que te faltaba. Te dormiste, sabiendo que iba ser la última vez que la ibas a ver. Ella te miró con esos ojos llenos de tristeza, te dio un beso en la frente y se fue, nunca le gustaron las despedidas.
A la mañana siguiente tu corazón ya no soportó más. Te fuiste en silencio, como cuando naciste.
Ella estaba en su departamento tirada en la cama cuando sonó el teléfono. Aun antes de atender, ya sabía. Era su primo. Le decía que el abuelo se había ido; los dos lloraron al mismo tiempo, cada lágrima se superponía como si fuera la misma, se caían en forma de pequeños cristales que se estallaban contra el suelo. Le dijo que el velorio sería por la mañana. Se sentó en el piso que estaba frío como un témpano. Se apoyó contra el modular negro, con la mirada perdida. Se preguntaba una y mil veces por que la había dejado y otra vez esos cristales pequeños estallaban contra el suelo. Sentía cómo su corazón se paralizaba por unos segundos, cómo el frío iba subiendo por sus extremidades, cómo su respiración se agitaba, su garganta se cerraba, era esa pequeña muerte que se sufre cuando se pierde un ser amado.
Al otro día Ella se dirigió a la casa de sus padres, más serena, sin pensar demasiado. Cuando llegó su padre la vio, la abrazó fuertemente, en ese instante vino su madre y se prendió en ese abrazo eterno, todos lloraban como si fueran la misma persona. Se sentaron en el sofá recordando los buenos momentos de su abuelo, la buena persona que era, cómo todo el mundo hablaba bien de él, tu abuelo es un buen tipo, tu abuelo me ayudó, tu abuelo esto y aquello.
Se dirigieron al velorio, El momento más triste de todos. Ella sabía que ya no había más nada que hacer en ese lugar, pero por respeto a su padre acompañaba a la familia. Los amigos llegaban a dar sus condolencias, se acercaban al difunto, miraban su cuerpo. Algunos tomaban sus manos, algunos lo miraban sorprendidos, no queriendo creer que ese momento había llegado. Ella estaba serena. Sentía el dolor de su padre, sus tíos, amigos, trataba de contenerlos, se sentía más fuerte que nunca. No quiso a entrar a ver el cuerpo, Ella decía que ese montón de huesos con la piel agrietada y los labios morados, con esa cara hinchada y pálida, no era su abuelo. Lo único que tenía de él era su ropa, pero respetaba los que pensaban lo contrario. Cuando empezaba a oscurecer la gente comenzó a irse. Ella se quedó junto a su padre y su madre, que no querían dejarlo solo.
A la mañana siguiente sólo se acercó la familia y algunos amigos. Llegaba el momento más difícil, que era cuando cerraban el cajón. Los tíos se acercaban y decían unas palabras de despedida, en ese momento el padre cayó arrodillado, los gritos de dolor retumbaban en la sala, las lágrimas eran espesas como gotas de sangre, poco a poco se iba desangrando, se iba muriendo al mismo tiempo que se cerraba el cajón, Ella se asustó, vino el primo, la tomó de la mano y la sacó afuera, pero era inútil: los gritos de dolor se escuchaban cada vez más fuerte, Ella volvió a entrar, abrazó a su padre como nunca lo había hecho, el padre estaba vivo de nuevo pero esta vez lloraron juntos, esas gotas, oscuras, espesas, llenas de dolor. Cada miembro de la familia tomó una parte del cajón y lo subieron al coche fúnebre.
Llegaron al cementerio, el pozo estaba hecho. Colocaron el cajón, tomaron un puñado de tierra y lo arrojaron, con dolor, como si se estuvieran arrancando un trozo de su costado.
Ella volvió a su departamento, se sentía sola. Tenía ganas de abrazarlo como tantas otras veces lo había hecho. Se sentó detrás de su modular negro, tomó una lapicera y un cuaderno y comenzó a escribir sin parar. Sabía que la única forma de volver a verlo era escribiendo.
Emiliano Pérez nació el 27 de Julio de 1989 en Ingeniero Maschwitz. Es Farmacéutico. Su primer libro recientemente publicado es Diccionario para amantes (Halley Ediciones, 2020). Es un apasionado del cine y de las palabras.