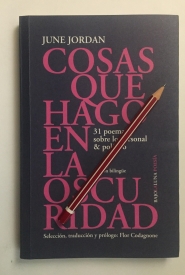Textos de Otres

“Al monstruo lo conocimos desde chicos…”
(Mariana Dopazo en Anfibia)
VIEJO SUELTO
Faltan algunas horas para el mediodía y el cielo ya tiene un celeste brillante.
Desde adentro de la casa escucho los autos. No hace falta salir a mirar, son veraneantes que dan vueltas. Manejan a paso de hombre, echando vistazos al lugar. Chino y Raviol los corren y ladran; casi una cuadra, corren. No se les ven las patas en el revoltijo de la corrida y cuando según su instinto, los ahuyentaron, pegan la vuelta. Raviol es el primero en volver al trote husmeando hojas, ramas caídas, restos de corteza, basura del vecindario, plumas de pájaros y cacas de perros. El Chino lo acompaña unos pasos por detrás y se echa a descansar a distancia de Raviol que está con la cabeza erguida, atento.
Nunca dejamos solos a los perros. Hay muchos que los abandonan a su suerte y se los ve andando con pata vagabunda por las calles de tierra. Si alguna vez vamos a Buenos Aires, dejamos los perros al cuidado de Alicia y Luis. Chino y Raviol se quedan bajo el alero, libres, con sus mantas de dormir y la puerta del galpón a medio abrir. En cambio, Merishein y Palestina, más caseritas, quedan dentro de la casa en sus almohadones de tumbarse. Les dejo unos pesos a los vecinos para que les compren carnaza y arroz y también por la molestia de cuidarlos. Al regresar siempre encontramos bien a nuestros perros. Con la energía intacta.
Alicia tiene cinco perros petisos y macizos que a don Luis le fastidian. Cuando va llegando a la casa con su espalda cargada, los perros salen a ladrarle.
-¡Eh, fuera, ché! ¡Alicia!, ¿comieron estos animales? ¡Salgan, carajo…dejen caminar..!
- ¿Espantálos, o no sabés hacerlo? - y ahí empiezan los rezongos.
Alicia se parece a mi abuela. Desde que la conozco usa batas sueltas de tela con dibujos de flores y un gran bolsillo delantero donde pone a descansar las manos.
Los viejos viven de lo que el mar les da y la jubilación de pescador de don Luis. Tienen un hijo, Humbertito, que viene a vegetar un tiempo para recuperarse de sus desgracias y se va cuando empieza a sentir que las necesita.
Tiene una flacura alarmante y anda con los brazos cruzados como protegiéndose del frío. El viejo se pone chinche con Humbertito; si lo ve solo aprovecha y le manda un rosario de insultos y sermones sobre el destino, amenazas de internación, de soledad y de rotura de todos los huesos. Pero nada conmueve al hijo que cuando se le antoja se pone su vieja campera Angelo Paolo, toma su bolso de mano, y se raja a pie hasta la salida del bosque con un caminar incierto.
-.-
En octubre hay muchas parejas de caranchos dando vueltas.
El cielo está limpio. La última vez que regresamos de Buenos Aires atardecía y alguna luz que se estaba yendo, todavía nos dejaba ver el interior de la casa.
Nico, adolescente y de pocas palabras, quedó mudo; seguí su mirada hasta ver en el piso del comedor un ave agarrotada. Era muy grande y no me animaba a dar un paso hacia ella hasta que estuviese bien segura que se trataba de un pájaro muerto.
Era un carancho.
Había caído por la chimenea apagada y al no encontrar ninguna salida por horas o días, murió. Los perros no tenían acceso al comedor y se ve que los vecinos no habían entrado hasta allí.
Lo levanté con unos guantes de goma, estremecida por la impresión de sostenerlo entre las manos, y lo enterré en el jardín. Otros caranchos volaban con las alas extendidas a baja altura y se hacían oír en el entierro:
-Craca…craca…cracrrrr.
Cerré puertas y ventanas, y puse cartones en el hueco de la chimenea.
Esa noche, en la duermevela, sentía nítido el aletear de aves dentro de la habitación. Me tapé hasta los pelos con el edredón y fui calmando el pánico oliendo la bolsita con lavanda que guardo debajo de la almohada.
A la mañana siguiente sólo se escuchaban las torcazas.
-.-
Salí a dar una vuelta y llegué hasta la casita roja.
Ya hay orquídeas en los árboles, rosas en matas y trepadoras. Pronto vendrá el tiempo de la maduración de las frutas.
Amanda prepara desayunos y meriendas. Voy cada tanto porque me gusta ver los asientos de troncos lustrados y sentir el aroma del incienso, las rosas, la malva, las begonias y los eucaliptos que impregnan las maderas interiores.
Chino me acompaña siempre unos trotes por delante, yendo y viniendo, o esperándome unos pasos más allá.
En el camino de regreso, pasé por la casa de los Rivera; estaba cerrada. Llegan en noviembre a la espera de los hijos que llegan para las fiestas. Después que los hijos se van, se quedan un mes más con los nietos. En la casa de al lado, la del portón verde, había un movimiento inusual.
Es una de esas casas que están vacías durante todo el año. Frente al portón había dos autos y un guardia. El Chino corrió hasta detenerse frente a uno de los autos que esperaba ingresar. Me quedé parada esperando al perro. El guardia armado se acercó y cuando estaba a dos pasos me dijo:
-Circule por favor...
Llamé al Chino con un silbido seco como había aprendido de mi padre. Lo que me costó aprender a silbar… y a chiflar, que no es lo mismo. El perro pegó la vuelta con rapidez cuando advirtió que yo caminaba hacia nuestra casa. Lo palmeé en el lomo para ganar tiempo y echarle otra mirada al portón que seguía cerrado.
Dentro del auto había algún personaje de esos que no quieren ser vistos o que prefieren el anonimato cuando están de vacaciones. Chino me ladraba para que siga camino.
Tomamos por el Boulevard Nuevo Bosque y de allí, hasta Mangoré, nuestra ruta a casa. Al rato me olvidé del asunto.
-.-
En noviembre el aire es fresco y hay vientos ligeros.
Nico, los perros y yo, vivimos en medio de una gran arboleda cerca de la reserva, que se pone de color verde oscuro cuando no hay sol, y cuando hay sol, los rayos se filtran y hacen dibujos sobre la tierra.
La reserva en los alrededores de nuestra casa es apacible, pero es temible en las noches en las que el mar trae temporales. Entonces, en el bosque comienza la reclusión y rogamos para que nada nos caiga y nos parta al medio.
Chirrían los troncos. Se desprenden ramas. El viento silva, se agita, golpea en la tierra, enfurece. Unas horas antes de la cólera pasa alguien por la calle arrastrando ojotas y con los pelos revueltos por el viento, la arena y la sal, dice que el mar está muy bravo, que viene tormenta, que la bandera está negra. Y el cielo se va poniendo gris, gris negro, más bien, negro.
Vuelan las cosas sueltas, luego se desprenden las que están flojas y después se desata la rabia de la tormenta que quiere arrancar todo antes de la lluvia. Todo es todo: los nidos, los tendederos, los techos, las cuchas de madera de los perros, los llamadores de las casas, las ventanas flojas, las sombrillas de los jardines, las gallinas y los gorriones, los ánimos y las almas.
Cuando la tormenta de viento, arena y tierra pasó y dejó marcas, entonces, aparece la lluvia. Pasan las horas y todo se va aquietando.
Aunque vuelva el sol, los árboles se siguen balanceando.
Buscan el equilibrio perdido, suenan a puertas con las bisagras secas. Péndulos vivos. Tan altos y añosos que desde abajo se los ve fluctuar. Nico y yo, y muchos vecinos, les tememos porque son poderosos. Dejaron tendales en sus caídas. Hubo desplomes anunciados tras días enteros de crujidos que dieron tiempo a dejar las casas y pedir ayuda a los bomberos para ayudar a la mole a desplomarse.
Otras veces, la caída fue tan inesperada que dejó una huella honda como una sangradura.
-.-
En diciembre casi no hay lluvias, pero no faltan los temporales de verano.
Estaba limpiando la cocina cuando lo veo venir a Nico corriendo por los Guaraníes. Corría sin aliento; es un adolescente desgarbado.
Abrí la puerta y sujeté a Chino y Raviol porque creí que lo corrían los dos perros negros aterradores de la casa Barracuda, pero no era eso. Se sentó fatigado, los perros le pegaban el hocico a la bermuda, Merishein le movía la cola.
Nico casi no habla y cuando habla lo hace muy lentamente, nos dijeron que era de nacimiento, esas cosas que ya no cuentan.
-Hay muchas personas…
-¿Dónde?
-En el Nuevo Bosque.
-¿Hay un incendio?
-No…vamos…vamos…
Se puso de pie y agarró una vara gruesa para espantar a los perros y se puso en marcha por Guaraníes hasta el fondo. Lo seguí. Al entrar por Nuevo Bosque las voces y los gritos se hacían más nítidos. Los que se agrupaban eran de afuera y de adentro del Bosque. Estaban el pibe del Jeep celeste, la madre de Juana, los de Bernués, la mujer del guardaparque y las dos chicas que atienden la casa de té con estanque japonés.
-Hay un monstruo en la ventana- gritaba Nico y lo repetía una y otra vez, encendido por el movimiento y los gritos de la gente.
El viejo sacaba la lengua y hacía morisquetas.
-Hay un monstruo en la ventana – seguía Nico, sin parar…
-Hay un monstruo en la ventana – Yo le pedía calma como podía.
De Nuevo Bosque al fondo, la policía no nos dejaba pasar. Tres meses enteros estuvimos viendo al pavoroso sujeto que se asomaba para provocarnos. Dormía, descansaba y vivía en la casa del portón verde. Lo custodiaban de nosotros, preservado su ferocidad.
Hicimos carteles contra la bestia, dejamos marcas en la calle de tierra y leyendas de repudio para que los vea. Nico no comprendía demasiado, pero intuía que una monstruosidad de ojos hundidos en sus órbitas, nos amenazaba con su sola presencia. La bestia encerrada en chapones blancos y vidrios polarizados ya había salido a pasear por los alrededores unas cuantas veces, siempre resguardado del repudio.
-.-
Hacia fines del verano, los colores del bosque eran otros.
La luz venia suave y floja, las hojas se caían en picada, oxidadas. De a poco volvían las lluvias marinas. Cada vez más vigorosas.
El repudio contra el viejo monstruo no tenía descanso; los vecinos, éramos más cada día. Se hacían guardias, mucho ruido y cantos que decían cuánto se lo despreciaba, para que la bestia no descansara.
El viejo endiablado miraba por la ventana del primer piso y se burlaba.
Un día de marzo el cielo descargó unos gotones. Luego viento y arena, y tierra y árboles sacudiéndose. Todos nos refugiamos del ramalazo. Nico miraba por la ventana y preguntaba qué estaría pasando con el viejo.
-El monstruo se va a escapar –decía- con la nariz pegada en el vidrio.
Nos quedamos largo rato mirando la tierra girar en el viento hasta que nos vino sueño. Creo que entreabrí los ojos y tuve la visión de un auto blanco avanzando por Nuevo Bosque, doblando por Mangoré, nuestra esquina. Iba muy despacio, arrastrándose por el camino. Seguí el recorrido hasta que unos cincuenta metros más allá, el auto se detuvo. Se me aceleraba el corazón. Un hombre baja y abre una de las puertas traseras.
La cabeza blanca del monstruo se erguía por fuera del automóvil. Los caranchos estaban alertando de su maldita presencia. Salí a la puerta de nuestra casa, quería que ellos vieran que los veía. El policía seguía a poca distancia al viejo que caminaba lento como un compadrito que vuelve al barrio. Se tapaba los ojos con el antebrazo cuando el viento levantaba remolinos de arena. Seguía caminando. Iba hacia la reserva donde la arboleda es cerrada. Los seguía como a doscientos metros, lejos pero cerca para verlo.
Tenía miedo. Él sigue, yo sigo. Acá estoy viejo, ojalá alguien descargue una bala en el medio de tu bestialidad. Él sigue.
La tarde estaba muy oscura y yo no veo bien desde lejos. El policía le dice que tiene que volver. El viejo se mete en el bosque más cerrado, el que deja apenas una senda angosta. El policía apura el paso. Yo también. Me acerco mucho, sin pensar en lo que hago. Paso al policía que me mira y no dice nada. Me quedo a metros del viejo. Soy el viento, la tormenta impaciente. Convoco a la tempestad, la tempestad me dice que está ahí, agazapada. Los árboles se balancean. Hacen sus sonidos conocidos, van de acá para allá. El viejo vuelve sobre sus pasos. Busca al policía que desapareció de su vista. Se desorienta. Corre vencido por el viento. Cae de rodillas justo cuando un árbol inmenso se desploma atrapándole la cabeza con su tronco.
Qué alivio, pienso, reventó en mil pedazos.
Abro los ojos. Allí está Nico, durmiendo en la tarde de marzo.
Cecilia Pazos